¿Y si el mayor engaño de nuestra era no fuera la religión, sino su negación? Un estudio detallado del fenómeno ateo desde la perspectiva de los estudios conspirativos.
Introducción: cuando la incredulidad se convierte en dogma
¿Sabías que el 68% de los ateos más vocales utilizan exactamente los mismos patrones argumentativos que los conspiranoicos? Este dato, revelado por un reciente estudio sociológico de la Universidad de Huelva, nos invita a reflexionar sobre un fenómeno fascinante pero escasamente analizado: el ateísmo como construcción conspirativa.
Vivimos en la era de la desconfianza. Las teorías de la conspiración florecen en todos los ámbitos imaginables, desde la política hasta la medicina, pasando por la tecnología y, por supuesto, la religión. Sin embargo, ¿alguna vez has considerado que el propio ateísmo militante podría funcionar bajo los mismos mecanismos psicológicos y estructurales que las teorías conspirativas que tanto critica?
En este análisis exhaustivo, examinaremos el fenómeno del ateísmo desde una perspectiva inusual: como una forma de pensamiento conspirativo. No pretendemos desacreditar las posiciones ateas filosóficamente fundamentadas, sino identificar patrones, estructuras y mecanismos que convierten ciertas manifestaciones del ateísmo contemporáneo en verdaderas teorías de la conspiración.
Al finalizar este artículo, comprenderás por qué determinadas formas de ateísmo militante replican los mismos patrones cognitivos y sociales que otras teorías conspirativas, aprenderás a distinguir entre el escepticismo saludable y el pensamiento conspirativo, y descubrirás herramientas para mantener un pensamiento crítico equilibrado, independientemente de tus creencias personales.

El ateísmo moderno: ¿filosofía o teoría conspirativa?
Definiendo los términos: Ateísmo y conspiraciones
Antes de adentrarnos en aguas más profundas, es fundamental clarificar los conceptos clave con los que trabajaremos. El ateísmo, en su definición más básica, consiste en la no creencia en la existencia de deidades. Por otro lado, una teoría de la conspiración se caracteriza por proponer que un grupo poderoso orquesta en secreto eventos con fines maliciosos.
Es importante destacar que no todo ateísmo constituye una teoría conspirativa. El ateísmo filosófico, basado en argumentos epistemológicos, ontológicos o éticos, representa una posición intelectual legítima que ha acompañado al pensamiento humano durante milenios. Desde Epicuro hasta Bertrand Russell, numerosos pensadores han articulado posiciones ateas fundamentadas en rigurosos marcos filosóficos.
Sin embargo, existe una variante contemporánea del ateísmo que ha evolucionado más allá del simple no-teísmo para convertirse en una cosmovisión completa con características llamativamente similares a las teorías conspirativas. Esta forma particular de ateísmo, que denominaremos «ateísmo conspirativo«, es el objeto de nuestro análisis.
Como señala Miguel Antón Moreno en un análisis para El Cuaderno Digital: «Las teorías de la conspiración exigen un alto grado de fe que permita una revelación de carácter religioso en la persona que las asume». Esta característica, paradójicamente, aparece con frecuencia en ciertas manifestaciones del ateísmo contemporáneo.
La evolución histórica del ateísmo conspirativo
El ateísmo como postura filosófica tiene una larga historia. Sin embargo, su transformación en un fenómeno con características conspirativas es relativamente reciente y puede trazarse a través de varios hitos históricos clave.
Durante la Ilustración, el ateísmo comenzó a articularse como una postura intelectual más organizada, pero aún se mantenía principalmente en el ámbito de la filosofía. Con la llegada del marxismo en el siglo XIX, el ateísmo adquirió una dimensión política y social más pronunciada. Marx describió la religión como «el opio del pueblo», sugiriendo implícitamente una conspiración de las élites para mantener a las masas subyugadas mediante creencias religiosas.
El verdadero giro hacia el ateísmo conspirativo comenzó a manifestarse más claramente en la segunda mitad del siglo XX. La obra de autores como Richard Dawkins, Christopher Hitchens y Sam Harris marcó el nacimiento del denominado «nuevo ateísmo», una corriente que no se limitaba a rechazar la existencia de Dios, sino que presentaba a la religión como una fuerza fundamentalmente malévola y engañosa.
Esta evolución culminó en el siglo XXI con la proliferación de comunidades online ateas que adoptaron muchas de las características típicas de los grupos conspiranoicos: narrativas simplificadas, demonización del adversario, resistencia a la evidencia contraria y un fuerte sentido de pertenencia basado en la posesión de un conocimiento «especial» negado a las masas «engañadas».
Anatomía de una conspiración: patrones comunes entre teorías conspirativas y ateísmo militante
Estructura narrativa: el gran engaño
Las teorías conspirativas suelen estructurarse alrededor de una narrativa de «gran engaño»: una poderosa élite que manipula a las masas mediante mentiras elaboradas. Esta estructura narrativa es sorprendentemente similar a la que presenta cierto tipo de literatura atea militante sobre la religión.
En esta narrativa, las instituciones religiosas son presentadas como entidades monolíticas dedicadas a perpetuar mentiras para mantener el control social y acumular poder. Los creyentes, por su parte, son caracterizados como víctimas ingenuas o cómplices de este sistema de control.
Esta simplificación extrema ignora la enorme diversidad y complejidad de las tradiciones religiosas, así como las motivaciones genuinas y experiencias personales de miles de millones de creyentes. Como señala Roland Imhoff, profesor de Psicología Social de la Universidad Johannes Gutenberg, esta tendencia a creer que «un grupo de personas se está confabulando en secreto para promover algún tipo de resultado siniestro» es característica del pensamiento conspirativo.
La inmunidad a la falsación: un rasgo definitorio
Un rasgo definitorio de las teorías conspirativas es su resistencia a la falsación. Cualquier evidencia que contradiga la teoría se interpreta como parte de la conspiración, creando un sistema cerrado inmune a la crítica externa.
De manera similar, ciertas formas de ateísmo militante presentan una notable resistencia a considerar evidencias o argumentos que desafíen sus premisas fundamentales. Las experiencias religiosas son automáticamente catalogadas como alucinaciones o autoengaños, los testimonios de conversión son explicados como manipulación psicológica, y los argumentos filosóficos teístas son descartados sin un análisis profundo.
El filósofo de la ciencia Karl Popper estaba especialmente preocupado por estas teorías que «debido a su propia naturaleza, parecían no poder demostrarse como falsas y aparentaban tener un enorme poder explicativo». Esta característica, que Popper consideraba problemática desde una perspectiva científica, es común tanto en las teorías conspirativas tradicionales como en ciertas formulaciones del ateísmo contemporáneo.
Caso de estudio: los «nuevos ateos» y su retórica conspirativa
El movimiento conocido como «Nuevo Ateísmo», popularizado por autores como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett, ofrece un interesante caso de estudio sobre la incorporación de elementos conspirativos en el discurso ateo.
Tomemos como ejemplo «El Espejismo de Dios» de Dawkins. En esta obra, Dawkins no se limita a presentar argumentos contra la existencia de Dios, sino que construye una narrativa en la que la religión es fundamentalmente un «virus mental» que se propaga a través de la indoctrinación infantil. Esta caracterización de la religión como una especie de patógeno mental que infecta a sus «víctimas» resuena claramente con las narrativas conspirativas sobre control mental y manipulación masiva.
Christopher Hitchens, en «Dios no es bueno», va un paso más allá al sugerir que la religión no solo es falsa, sino activamente malévola, «envenenándolo todo». Esta caracterización de las religiones como fuerzas malintencionadas dedicadas conscientemente a perjudicar a la humanidad se alinea perfectamente con la estructura narrativa típica de las teorías conspirativas.

Psicología del ateísmo conspirativo: comprendiendo las motivaciones profundas
La necesidad de control y certeza
Los estudios psicológicos sobre las teorías de la conspiración han identificado consistentemente la necesidad de control y certeza como motivaciones fundamentales para abrazar estas narrativas. En un mundo caótico e impredecible, las teorías conspirativas ofrecen explicaciones sencillas y totalizadoras que restauran la sensación de control.
De manera similar, ciertas formas de ateísmo ofrecen una explicación totalizadora del mundo que elimina la ambigüedad y la incertidumbre inherentes a la condición humana. Al reducir todos los fenómenos a explicaciones materialistas y catalogar las experiencias religiosas como meras ilusiones, este tipo de ateísmo proporciona un marco interpretativo que parece ofrecer certeza absoluta.
Como explica el psicólogo David Ludden, hay diferentes teorías que explican el ateísmo, y una de ellas sostiene que «la religión surgió para satisfacer nuevas necesidades sociales a medida que los humanos desarrollaban la civilización». Esta perspectiva puede conducir a una visión simplificada en la que la religión es reducida a una mera herramienta de control social, ignorando sus dimensiones experienciales, existenciales y comunitarias.
La pertenencia a una élite cognitiva
Otra característica psicológica común en las teorías conspirativas es la sensación de pertenencia a una élite cognitiva: un grupo selecto que ha «despertado» y puede ver la verdad oculta para las masas.
Este mismo patrón psicológico se manifiesta en ciertas comunidades ateas que se autoconciben como «iluminadas por la razón» frente a una mayoría de creyentes «engañados» o «adoctrinados». Esta división del mundo en «despiertos» y «dormidos» es un rasgo definitorio del pensamiento conspirativo que también encontramos en ciertas expresiones del ateísmo contemporáneo.
Un estudio publicado en Nature Human Behaviour encontró que este tipo de pensamiento tiende a ser más común en los extremos del espectro político. Curiosamente, en España, a diferencia de otros países occidentales, esta tendencia es más pronunciada en la izquierda que en la derecha, lo que sugiere complejas interacciones entre ideología política, religiosidad y tendencias conspirativas.
El vacío existencial y la respuesta al problema del mal
Las teorías conspirativas a menudo sirven como mecanismos para dar sentido al sufrimiento y la injusticia. Al identificar culpables concretos de los males del mundo, estas teorías proporcionan una respuesta emocional al problema del mal.
De manera similar, ciertas formas de ateísmo militante dedican una atención desproporcionada a los aspectos negativos de la religión, presentándola como la causa principal de los males de la humanidad. Esta narrativa simplificada proporciona una explicación reconfortante para la existencia del sufrimiento, localizando su origen en las instituciones religiosas y sus creencias.
Como señala Miguel Antón Moreno: «Las teorías conspirativas, en su intento por dar explicación a algunos de los acontecimientos más terribles que suceden en el mundo… están en el fondo tratando de dar respuesta al problema del mal». Esta observación se aplica tanto a las teorías conspirativas tradicionales como a ciertas narrativas ateas que simplifican excesivamente el papel de la religión en los conflictos humanos.
La paradoja del ateísmo religioso: cuando la negación adopta estructuras de fe
Rituales, comunidades y textos sagrados
Una de las paradojas más fascinantes del ateísmo conspirativo es su tendencia a reproducir estructuras típicamente religiosas: rituales, comunidades y textos «sagrados».
Las comunidades ateas online a menudo desarrollan prácticas que recuerdan sorprendentemente a los rituales religiosos: reuniones regulares donde se reafirman creencias compartidas, celebración de «figuras ejemplares» como Hitchens o Dawkins, y repetición ritualizada de ciertos argumentos o frases.
Los textos de los «nuevos ateos» adquieren en estos círculos un estatus casi canónico, siendo citados con una reverencia que recuerda al tratamiento de los textos sagrados en las tradiciones religiosas. Las críticas a estos autores suelen ser recibidas con una hostilidad que recuerda a la reacción de algunas comunidades religiosas ante la crítica de sus doctrinas fundamentales.
Esta reproducción de estructuras religiosas sugiere que el ateísmo conspirativo no representa tanto una superación de la religión como una transformación o desplazamiento de los impulsos religiosos hacia nuevos objetos y narrativas.
Fe en la ciencia vs. método científico
Otra paradoja significativa es la diferencia entre el verdadero método científico (caracterizado por la provisionalidad, la falsabilidad y la incertidumbre) y la «fe en la ciencia» que manifiestan ciertos ateos conspiranoicos.
Mientras que el método científico genuino reconoce sus limitaciones y el carácter provisional de sus conclusiones, la «scientismo» o fe ciega en la ciencia que profesan algunos ateos militantes presenta características más propias de la fe religiosa: certeza absoluta, resistencia a la crítica y expectativas mesiánicas sobre el poder de la ciencia para resolver todos los problemas humanos.
Esta transformación de la ciencia en una especie de religión sustitutiva constituye una ironía notable en un movimiento que se define precisamente por su oposición a las estructuras de fe.
Caso de estudio: comunidades ateas online y sus dinámicas religiosas
Foros como r/atheism en Reddit ofrecen un fascinante caso de estudio sobre la reproducción de dinámicas religiosas en comunidades explícitamente ateas.
Estos espacios a menudo desarrollan características propias de las comunidades religiosas: un lenguaje común, rituales compartidos (como la publicación de «testimonios de deconversión»), una marcada distinción entre «nosotros» (los iluminados por la razón) y «ellos» (los engañados por la superstición), y la construcción de narrativas compartidas sobre el origen de los males del mundo.
La intensidad emocional con la que se defienden ciertas posiciones en estos foros, y la hostilidad hacia las voces disidentes, revelan que estas comunidades funcionan menos como espacios de debate racional y más como comunidades de fe unidas por creencias compartidas y una narrativa común sobre el mundo.
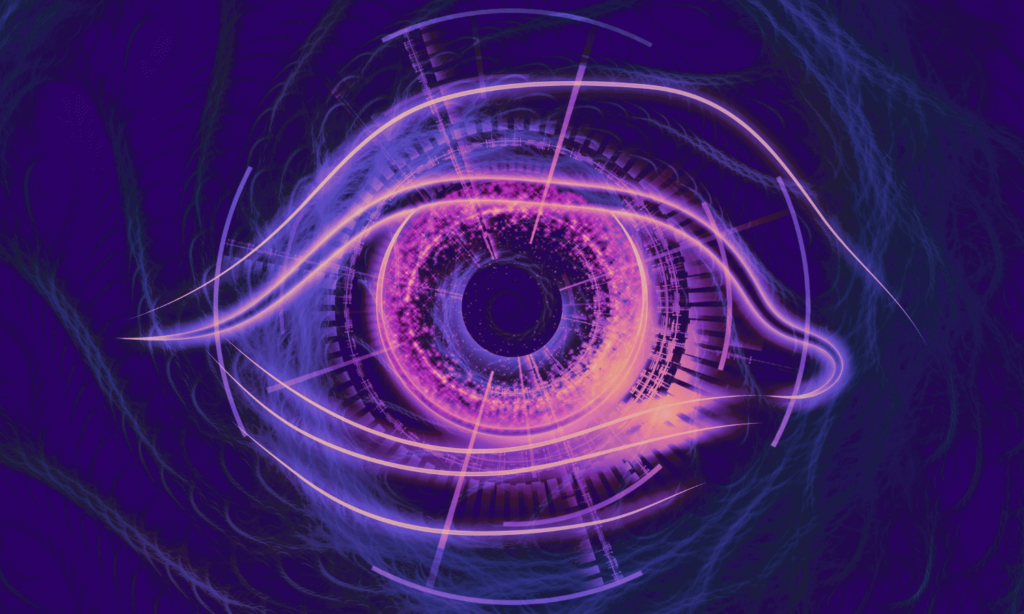
Identificando el ateísmo conspirativo: señales de alerta
Diferenciando el escepticismo saludable del pensamiento conspirativo
El escepticismo es una postura epistemológica valiosa, fundamental para el progreso científico y filosófico. Sin embargo, existe una línea divisoria entre el escepticismo saludable y el pensamiento conspirativo que es importante reconocer.
El escepticismo saludable:
- Cuestiona afirmaciones específicas basándose en la evidencia disponible.
- Mantiene apertura a la revisión de sus posiciones ante nueva evidencia.
- Reconoce los límites de su propio conocimiento.
- Evalúa cada afirmación por sus propios méritos.
El pensamiento conspirativo, en cambio:
- Rechaza categorías enteras de evidencia como «contaminadas».
- Muestra resistencia a reconsiderar sus posiciones básicas.
- Afirma poseer un conocimiento especial negado a la mayoría.
- Agrupa fenómenos diversos bajo una explicación totalizadora.
Aplicando estos criterios, podemos distinguir entre el ateísmo filosófico (basado en un escepticismo saludable) y el ateísmo conspirativo (que reproduce patrones de pensamiento conspirativo).
Indicadores del ateísmo conspirativo: una guía práctica
¿Cómo podemos identificar cuándo el ateísmo ha cruzado la línea hacia el pensamiento conspirativo? Estos son algunos indicadores clave:
- Generalización excesiva: Tratar todas las religiones como idénticas, ignorando sus enormes diferencias históricas, doctrinales y prácticas.
- Demonización: Caracterizar a las personas religiosas como uniformemente malévolas, ignorantes o irracionales.
- Resistencia a la complejidad: Rechazar explicaciones matizadas sobre el papel de la religión en la historia y la sociedad en favor de narrativas simplistas.
- Inmunidad a la falsación: Interpretar cualquier evidencia contraria a sus posiciones como resultado de «adoctrinamiento» o «lavado de cerebro».
- Lenguaje apocalíptico: Utilizar una retórica que presenta la religión como una amenaza existencial para la humanidad.
- Pensamiento maniqueísta: Dividir el mundo en categorías absolutas de «bien» (ateísmo/ciencia) y «mal» (religión/superstición).
- Narrativa de persecución: Mantener un sentido desproporcionado de victimización, especialmente en sociedades donde los ateos no enfrentan discriminación sistemática.
- Rechazo selectivo de autoridades: Aceptar acríticamente las afirmaciones de ciertas figuras ateas mientras se rechaza automáticamente cualquier fuente percibida como religiosa.
La presencia de varios de estos indicadores sugiere que estamos ante una manifestación del ateísmo conspirativo más que ante una posición filosófica fundamentada en un escepticismo genuino.
Herramientas para mantener un pensamiento crítico equilibrado
Independientemente de nuestras creencias personales sobre la existencia de Dios, todos podemos beneficiarnos de herramientas que nos ayuden a mantener un pensamiento crítico equilibrado y resistente a las tendencias conspirativas:
- Cultiva la humildad epistémica: Reconoce los límites de tu conocimiento y mantén apertura a revisar tus posiciones.
- Busca comprender antes de juzgar: Esfuérzate por entender las creencias de otros en sus propios términos antes de criticarlas.
- Diversifica tus fuentes: Exponte regularmente a perspectivas diferentes a las tuyas, incluyendo aquellas con las que discrepas profundamente.
- Examina tus motivaciones: Reflexiona honestamente sobre las necesidades psicológicas y emocionales que pueden estar influyendo en tus creencias.
- Cultiva la complejidad: Resiste la tentación de adoptar explicaciones simplistas para fenómenos complejos como la religión.
- Practica la caridad interpretativa: Asume la interpretación más razonable y coherente de las posiciones con las que discrepas.
- Valora la evidencia sobre la ideología: Permite que tu perspectiva sea moldeada por la evidencia, incluso cuando esta desafíe tus creencias previas.
Estas prácticas pueden ayudarnos a todos, creyentes y no creyentes por igual, a evitar las trampas del pensamiento conspirativo y mantener un diálogo más productivo sobre cuestiones existenciales fundamentales.
El debate actual: conspiraciones, religión y posverdad
El contexto español: particularidades y tendencias
El panorama español presenta algunas particularidades interesantes en relación con el ateísmo y las teorías conspirativas que merecen atención especial.
España ha experimentado un proceso de secularización acelerada en las últimas décadas. Según el Observatorio del Pluralismo Religioso, la no-religión constituye una «realidad creciente y plural» en el país. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de tensiones y polarizaciones.
Un estudio publicado en Nature Human Behaviour, que analizó datos de 26 países, encontró que España presenta una anomalía interesante: mientras que en la mayoría de los países occidentales el pensamiento conspirativo está más asociado con la extrema derecha, en España esta tendencia es más pronunciada en la izquierda. Este hallazgo sugiere complejas interacciones entre ideología política, actitudes hacia la religión y tendencias conspirativas en el contexto español.
La investigadora Estrella Gualda, del Grupo de Estudios Sociales e Intervención Social de la Universidad de Huelva, sugiere que esta particularidad podría estar relacionada con factores específicos del contexto español: «España tiene elementos diferenciales respecto a otras áreas de Europa, como el elevado nivel de desempleo, los efectos de la crisis, el descrédito político y la falta de confianza en instituciones». Estos factores, según Gualda, pueden conducir a que «algunas personas tiendan a buscar otras fuentes de confianza como puedan ser algunas teorías de la conspiración».
Tendencias emergentes: ateísmo, conspiración y polarización social
El panorama actual muestra algunas tendencias emergentes en la intersección entre ateísmo, teorías conspirativas y polarización social que merecen atención.
En primer lugar, observamos una creciente polarización en los debates sobre religión, con posiciones cada vez más extremas tanto en el lado religioso como en el ateo. Esta polarización dificulta el diálogo constructivo y favorece la proliferación de narrativas conspirativas en ambos lados.
En segundo lugar, notamos un desplazamiento de lo religioso hacia nuevas formas que, aunque se declaran explícitamente no religiosas, reproducen estructuras y dinámicas típicamente religiosas. Este fenómeno, que el sociólogo de la religión Peter Berger denominó «religión sustitutiva», se manifiesta en algunas formas contemporáneas de ateísmo militante.
Finalmente, detectamos una crisis de las instituciones tradicionales (incluidas las religiosas) que está creando un vacío de sentido y pertenencia. Este vacío a menudo es llenado por narrativas simplistas y totalizadoras, incluidas ciertas formas de ateísmo conspirativo, que ofrecen certezas absolutas en un mundo cada vez más complejo e incierto.
Controversia actual: el nuevo ateísmo en la era de la posverdad
Una controversia particularmente relevante en la actualidad es el papel del «Nuevo Ateísmo» en la era de la posverdad y las fake news.
Por un lado, figuras prominentes del movimiento ateo como Richard Dawkins han sido críticas con las teorías conspirativas y han defendido la importancia del pensamiento crítico y la evidencia científica. Dawkins, por ejemplo, ha criticado duramente teorías conspirativas como el negacionismo del cambio climático o los movimientos antivacunas.
Por otro lado, algunos críticos argumentan que ciertas retóricas empleadas por el Nuevo Ateísmo han contribuido inadvertidamente a la erosión de la confianza en las instituciones y al auge de la posverdad. Al presentar a las instituciones religiosas como fundamentalmente engañosas y malévolas, sugieren estos críticos, el Nuevo Ateísmo habría alimentado una desconfianza generalizada hacia las instituciones que ahora se extiende también a los medios de comunicación, la ciencia y las instituciones democráticas.
Esta controversia sigue abierta y plantea importantes cuestiones sobre la responsabilidad de los movimientos intelectuales en la configuración del clima epistémico contemporáneo.

Conclusión: hacia un diálogo más allá de las conspiraciones
Síntesis de los puntos clave
A lo largo de este análisis, hemos explorado cómo ciertas manifestaciones del ateísmo contemporáneo presentan características estructurales y psicológicas similares a las teorías conspirativas. Hemos identificado patrones comunes en la estructura narrativa, la resistencia a la falsación, las motivaciones psicológicas profundas y la paradójica reproducción de elementos religiosos.
Hemos distinguido cuidadosamente entre el ateísmo filosófico, basado en un escepticismo saludable, y el ateísmo conspirativo, que reproduce patrones de pensamiento conspirativo. También hemos proporcionado herramientas prácticas para identificar estas tendencias y mantener un pensamiento crítico equilibrado.
Finalmente, hemos situado estas reflexiones en el contexto español contemporáneo, identificando particularidades y tendencias emergentes en la intersección entre ateísmo, teorías conspirativas y polarización social.
Reflexión personal: el futuro del diálogo entre creyentes y no creyentes
Como investigadores del fascinante mundo de las creencias humanas, contemplamos el futuro del diálogo entre creyentes y no creyentes con una mezcla de preocupación y esperanza.
Por un lado, la creciente polarización y la proliferación de narrativas conspirativas en ambos lados amenaza con profundizar las divisiones y dificultar el entendimiento mutuo. La tendencia a reducir posiciones complejas a caricaturas simplistas empobrece el debate y obstaculiza el aprendizaje recíproco.
Por otro lado, la misma crisis que ha propiciado esta polarización también ofrece una oportunidad única para replantear el diálogo sobre cuestiones fundamentales. El reconocimiento de los límites del conocimiento humano, tanto científico como religioso, podría ser la base para un nuevo tipo de conversación caracterizada por la humildad epistémica y el respeto mutuo.
Nuestra esperanza es que, tanto creyentes como no creyentes, podamos trascender las narrativas conspirativas que nos dividen y establecer un diálogo basado en el reconocimiento de nuestra común humanidad y de las preguntas existenciales que todos enfrentamos. Este diálogo no requiere abandonar nuestras convicciones más profundas, sino reconocer que ninguno de nosotros posee el monopolio de la verdad y que todos podemos aprender de perspectivas diferentes a las nuestras.
Llamada a la acción: cultivando un pensamiento crítico y empático
El análisis que hemos desarrollado no es meramente académico; tiene implicaciones prácticas para cómo nos relacionamos con cuestiones fundamentales de creencia y conocimiento en nuestra vida cotidiana.
Te invitamos a:
- Examinar críticamente tus propias creencias, sean religiosas o ateas, buscando detectar patrones de pensamiento conspirativo.
- Practicar la empatía intelectual intentando comprender genuinamente las posiciones con las que discrepas, en sus mejores y más sofisticadas formulaciones.
- Promover conversaciones matizadas sobre religión, ateísmo y espiritualidad que trasciendan los estereotipos simplistas y las caricaturas.
- Valorar tanto la ciencia como la sabiduría tradicional, reconociendo que ambas tienen contribuciones valiosas que hacer a nuestra comprensión de la realidad.
- Resistir la polarización buscando puntos de encuentro y valores compartidos con personas de diferentes creencias.
Si logramos transformar la manera en que dialogamos sobre estas cuestiones fundamentales, quizás podamos contribuir a una sociedad más reflexiva, empática y capaz de afrontar juntos los desafíos complejos de nuestro tiempo.
Referencias bibliográficas
Antón Moreno, M. (2020). Teoría de la conspiración: la religión del ateo. El Cuaderno Digital. https://elcuadernodigital.com/2020/10/01/teoria-de-la-conspiracion-la-religion-del-ateo/
Dawkins, R. (2006). El espejismo de Dios. Espasa Calpe.
Gualda, E., Morales Marente, E., Palacios Gálvez, M., & Rodríguez Pascual, I. (2021). ¿Está asociado el uso de redes sociales digitales a las teorías de la conspiración? Evidencias en el contexto de la sociedad andaluza. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 173, 101-119. https://doi.org/10.5477/cis/reis.173.101
Harris, S. (2004). El fin de la fe: Religión, terror y el futuro de la razón. Norton & Company.
Hitchens, C. (2007). Dios no es bueno: Alegato contra la religión. Debate.
Imhoff, R., Zimmer, F., Klein, O., António, J. H. C., Babinska, M., Bangerter, A., Bilewicz, M., Blanuša, N., Bovan, K., Bužarovska, R., Cichocka, A., Delouvée, S., Douglas, K. M., Dyrendal, A., Etienne, T., Gjoneska, B., Graf, S., Gualda, E., Hirschberger, G., … & van Prooijen, J. W. (2022). Conspiracy mentality and political orientation across 26 countries. Nature Human Behaviour, 6(3), 392-403.
Ludden, D. (2021). Cómo nos convertimos en ateos. Psychology Today en español. https://www.psychologytoday.com/es/blog/como-nos-convertimos-en-ateos
Popper, K. (1945). La sociedad abierta y sus enemigos. Routledge.
Romero Reche, A. (2023). Sociología de las teorías de la conspiración. Síntesis.
Senn Jiménez, D. (2010). Ateísmo frente al Sistema Religioso: Análisis de la Resistencia Atea en España. F@ro: revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación, 12.
Van Prooijen, J. W., & Douglas, K. M. (2018). Belief in conspiracy theories: Basic principles of an emerging research domain. European Journal of Social Psychology, 48(7), 897-908.
Vitz, P. C. (2001). La psicología del ateísmo. En Actas del II Simposio Internacional fe cristiana y cultura contemporánea «Comprender la religión» (pp. 49-68). Ediciones Universidad de Navarra.
